
 Ilustraciones de Juan Gaviria
Ilustraciones de Juan Gaviria
Al Negro, por el añoviejo que está quemando.
Es Año Nuevo, unos pelados prenden volcancitos al borde de la piscina. Son hijos de la mujer que se pasó al bloque B hace dos semanas. Unas caspas, me han dicho los porteros. Como vos y Polo cuando él vivía en la unidad, me recordaron. No, de pelado yo era peor, mucho peor. Yo era capaz de prender la unidad, si me daba la gana. Era capaz de cualquier cosa como esa vez, con Polo, que les disparamos a las ventanas de la gente con una escopeta de perdigones. Subimos al quinto piso del bloque D y nos metimos a un apartamento desocupado; desde allá escogimos los blancos, reventamos vidrio a lo loco. Pienso en eso y no me reconozco. Digamos que me ablandé, que agarré otro camino y que por eso me comparan con esos peladitos suavecitos como pandebonos que ya han prendido tres volcanes. El último estalla rojo. Dos metros de magma chispeante que brilla en el agua de la piscina.
El grito de mi madre me encuentra en el balcón, me saca del encinte que me produce la pólvora.
Voy a su cuarto.
–¿Qué pasó? –le pregunto entre nervioso y molesto; siempre exagera.
–Es él –me contesta señalando el televisor, alterada–. Es él. Por Dios.
En la pantalla, un hombre y dos mujeres bailan en lo que parece una obra de teatro.
–No entiendo –le digo de mala gana–. ¿De qué hablás?
–Es él –se aferra a esas dos palabras.
Me fijo en el rectángulo negro: el hombre que baila con las mujeres usa un sombrero de fieltro a lo gánster y un bastón. Canta horrible, desafinado, combinando inglés y francés: welcome, bienvenue au cabaret. Se acerca al borde del escenario. Da pasos en punta, tímidos, como probando la lisura de las tablas con sus zapatos de cuero. Las mujeres lo siguen en hilera, coordinadas. Pierna, paso, patada. Pierna, patada. Se corre una cortina blanca al fondo del escenario y aparece una banda: un guitarrista, un baterista y un tecladista. Entonces, por algunos segundos, se pasa a un plano lateral, a un plano abierto.
–Ahí sí se ve –insiste mi madre–. Es él.
Se refiere, ahora me doy cuenta, a un tipo bien vestido que ocupa un lugar en las mesas del escenario. Un extra, un cliente en la parte de atrás que disfruta del espectáculo. Sos vos. Te reconozco, a pesar de que estás un poco borroso, por la ropa elegante y sobre todo por el movimiento de tu mano, que lanza y recoge los dedos en cascada como golpeando las teclas de un piano ausente. Te aprendí muchas cosas, pero en especial te aprendí ese tic. Lo hago, sobre todo, cuando espero. En el aire, sobre una superficie. Imita el galope de un caballo. Tucutún, tucutún, tucutún.
Aunque no pueda oírla, mi madre le habla a tu imagen en el televisor. Acaba de llamarla por tu nombre, a pesar de que todos te decimos Negro. Llora, intenta contenerse, pero la fascinación la desborda.
–Mire a su tío –dice–. Mírelo ahí. Es él, papi. Dígame si no es él.
Y sí, sos vos. Pero yo no soy capaz de contestarle, de hablar. Que no sea mentira, me he dicho en los sueños en que encontramos tu cuerpo en el río, justo antes de despertar. Me quedo al borde de la cama, de pie.
Hay un cambio de plano en el programa.
El hombre del sombrero de fieltro rodea a las bailarinas, las presenta levantándoles la falda, ofreciéndoles una mano para que se den una vuelta.
–Susy y Mora –dice como un maestro de circo–. Esta noche, ambas bellezas están a sus órdenes.
***
Los mejores mangos están en la cima, le expliqué a Polo, un amigo de la unidad, y por eso estamos tan arriba, en las ramas delgadas del palo. Nos subimos a bajar los biches. Los maduros se los dejamos a los murciélagos, que se pudran en el piso. No nos gusta el sabor madurado ni quedar melosos y con las manos amarillas. Mango biche. Limón, sal, pimienta, vinagre. Y leche condensada, ese es el secreto. La unidad está llena de palos de mango, pero el mejor está en el parqueadero. Tiene cosecha casi todo el año, es el más alto. Llega hasta el cuarto piso de los bloques y le da sombra a la Toyota del tipo del bloque C. Ese es el único problema. A Polo le da más susto caer encima de ese carro, que la altura del árbol.
Los mejores mangos están en la copa de los árboles, le dije a Polo. Y para que no se azarara, esperamos a que saliera la Toyota del tipo del bloque C para subirnos en el árbol. Tenemos una buena cosecha y comemos en la copa. El día está fresco, ventea. Desde acá se puede ver la Guadalupe, una avenida principal de la ciudad. Se les pueden tirar pepas de mango a los gamines de la escombrera de al lado para torearlos, o relajarse, pasar el rato.
Polo tiene los mangos en una chuspa.
–Pelame uno –le digo.
Saca uno mediano, verde amarilloso. Empuña la navaja y le quita la cáscara como si estuviera despellejando una iguana. Es casi tan bueno como un vendedor callejero de fruta. Arranca largos pedazos de cáscara, piel, de una sola tajada.
–¿Ya viste a Cristina, la del 401 F? –le pongo tema.
Pero, en vez de contestarme, se queda congelado.
–¿Qué pasa, fai?
–Volvió este man –dice, mango en la mano derecha y navaja en la izquierda.
Las puertas del parqueadero están abiertas, son automáticas. Hubo cuota extraordinaria en la administración para pagarlas. Entra la Toyota del tipo del bloque C. Tiene las luces prendidas, aunque no sea de noche. Quiere lucir los faros antiniebla, que no hacen falta en este clima, y el equipo de sonido. Suena una ranchera que sube de volumen mientras se acerca; avanza entre los carros como un pulpo en un arrecife. Hace dos noches me despertó con esa música, en la madrugada. Le trajo mariachis a la mujer y apenas se acabó la serenata echó cinco tiros al aire; uno por cada error que había cometido, gritó. Uno por cada puta. Nadie llamó a la policía porque era el tipo del bloque C. Mi madre me buscó en el cuarto y, como no quise irme a dormir con ella, se acostó en mi cama, a mi lado. Le sobé la cabeza para tranquilizarla, hasta que se quedó dormida. Le recordé que a nosotros no nos puede pasar nada. Algo que también le he dicho a Polo para ganármelo con mi respaldo, y no ha querido creerme.
–A vos no te va a pasar nada porque andás conmigo, fai –le repito trepados en el mango.
El tipo del bloque C acaba de parquear la Toyota. Abre la puerta, asoma un pie. No le tengo miedo como la gente de la unidad, que no tiene respaldo. Me desabrocho el jean.
–¿Qué hacés? –pregunta Polo a pocas ramas de distancia. Quiere pararme pero no estoy a su alcance.
–Mirame, pez.
Orino encima del capó, dejo caer un chorro que por la altura revienta en el aluminio como un hilo de piedritas, un chorro largo y de un amarillo fermentado, espumoso. Acabo y el tipo del bloque C vuelve a abrir la puerta que segundos atrás ha cerrado para resguardarse de mi lluvia. Sale, nos encara.
–¿No sabés quién putas soy? –pregunta aleteado y tan confundido como Polo, luego de oler el líquido que gotea desde la camioneta hasta sus zapatos de cuero.
Se mete la mano en el canguro y antes de que pueda sacar cualquier cosa, le hablo firme:
–Mi tío te manda a decir que dejés la bulla. Que no más mariachis de mierda.
–¿Quién?
De poder, Polo subiría más alto. Pero no hay más ramas en las que trepar, en donde esconderse. Y no hace falta. El tipo del bloque C me reconoce después de apuntar la mirada, de que le doy la cara y le repito el nombre del Negro. Me parezco a mi tío. Tengo su cabeza cuadrada y grande, sus ojos amarillos o verdes dependiendo del día, y soy más o menos niche. El tipo del bloque C sabe que no tiene otra opción que dejarse la espina. Eso o correr el riesgo de no creerme, y que en verdad esté tan tostado como para orinarle la mionca. Ahora es un jaguar que se aguanta las ganas de trepar a nuestro árbol, que recoge las garras.
Azota la puerta de la Toyota. Se va y Polo no lo cree. Cuando está a la altura de la portería, las luces de la camioneta se encienden y se apagan, suena el pito. Así sabemos que la alarma ha sido activada.
–Sos muy parado –me dice Polo, que retoma la pelada del mango cuando se le han pasado los nervios.
–Limón y sal –le digo–. Y leche condensada, haceme el catorce.
***
Eran varias las versiones de lo que habían hecho con vos, Negro. El río de la ciudad era la más creíble, junto a la que decía que te habían echado a algún hueco, en el inmenso valle que nos rodea con sus cañas. La pregunta, por lo menos en un principio, era quién o quiénes. ¿La policía, tus socios...? Según el Cavernario, fue por la guerra, porque el Mácula quería quedarse con todo. Eso dijo, como mejor le salió en la confusión de su habla, la noche que vino a explicarnos al apartamento:
–Fue por la guerra con el Mácula.
–¿Y eso qué quiere decir? –le preguntó mi madre.
Estábamos en la sala. Ellos dos en el sofá grande y yo en una silla del comedor.
–Pues eso –explicó el Cavernario tropezándose con las palabras–, que se lo llevaron los del Mácula.
Había entrado con una maleta negra, que incluso a él le exigía un esfuerzo moverla.
–A ustedes no les va a faltar –dijo, el tono de su voz tratando de tranquilizarnos–. Aquí hay mucho –señaló la maleta.
–¿Y el resto? –enfrenté al mongólico.
–No sé –contestó a la defensiva–. Solo él sabía dónde estaba.
En total, el Cavernario nos dio doscientos millones de pesos que contamos en la cama de mi madre, que escondimos en el baño de servicio y de los que yo gasté buena parte estudiando periodismo en una universidad privada de la ciudad, y mi madre en retoques estéticos que han disfrutado varios novios. Por años la empleada se cambió en una caleta sin saberlo o sin querer saberlo. Iba los sábados a hacer un aseo que yo debía cuidar el resto de la semana. Ella trabajaba de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, hora en la que mi madre revisaba que el aseo hubiera quedado bien hecho y que la maleta con la plata estuviera en la ducha convertida en bodega con la decoración de Navidad, una bicicleta vieja y las cosas que no se había llevado mi padre.
Mi madre le recibió al Cavernario la maleta con la plata y la abrazó como si ahí hubieran venido, arrastrados en dos rueditas de goma, tus restos, Negro. Lloraba como ahora que te ve en televisión, Negro, con la pestañina regada en los pómulos. No entendía y, sin embargo, estaba preparada para esa noticia. Los dos la esperábamos, ella a su manera y yo a la mía. Así y todo, mi madre nunca perdió la esperanza. Contrató a un tipo que en todos estos años supo cobrarle por mentiras sobre tu paradero.
–Perdone, mija –le dijo el Cavernario la noche en que fue a contarnos de tu desaparición; nunca había sido tan confianzudo con mi madre–. El Negro era como el papá mío –agregó.
Le puso sobre el hombro la mano llena de queloides, la mano a la que le falta el dedo, y pensé, Negro, en la noche en que sospechaste de su traición. También, por sus cicatrices, recordé el día en que se quemó la mitad del cuerpo. El Cavernario y vos, según me contaste, estaban prendiendo pólvora en la primera casa campestre que tuviste, la de El Ingenio. Celebraban una buena temporada de envíos. Encendieron un añoviejo con gasolina que se impregnó en la manga de tu bestia y que la consumió por casi dos minutos. Vos lo salvaste y eso, además de que lo sacaste de El Calvario, de esa olla, explicaba su fidelidad.
La noche en que desapareciste, Negro, el Cavernario además le advirtió a mi madre:
–No pregunte, no lo busque, que yo me encargo.
Eso me dio desconfianza. Había algo más, algo que no dijo. Si no, mirate ahí en la pantalla. La criatura salió por la puerta del apartamento, agachándose un poco para no golpearse con el marco. Fui al balcón y lo vi caminar hasta la portería, sus brazos de chimpancé a la altura de las rodillas. Lo seguí con la mirada hasta que se montó en la camioneta que había dejado en el parqueadero de visitantes. ¿A pesar de todo lo dejaste encargado de nosotros, Negro? Ha venido cuando lo he necesitado, a traernos un millón, tres millones, para ayudarnos a llegar a fin de mes. De vez en cuando deja un sobre en la portería de la unidad; algo que pensé hacía por culpa, por el pasado entre ustedes. Además de la plata de la maleta, recién desapareciste, me ayudó a vender la BM. Tu casa la heredó, al igual que todo lo que construiste. De eso solo nos quedó este apartamento.
Luego de vigilar la partida de tu hombre, volví a la sala con mi madre y ella me preguntó si quería pizza.
–¿Querés pizza? –dijo secándose las lágrimas, todavía aturdida con la noticia que nos acababan de dar.
Con eso me contentaba. La solución a cualquier desastre, o eso le hacía creer yo, era pedir comida rápida a algún chuzo de la cuadra. Eso hicimos con la huida de mi padre. Todos los días que siguieron pedimos algo a la esquina y comimos en silencio, viendo películas de bala, y luego simplemente evitábamos el tema. Eso hicimos la noche que, por boca de tu hombre, supimos que te habíamos perdido; fecha que conmemoramos durante años llevándote flores al río.
Me acerqué a mi madre, le limpié la cara.
–¿Qué vamos a hacer, papi? –preguntó.
–Vaya pidiendo algo de comer, ma, que yo ya vengo.
Le di un beso en la frente. Salí del apartamento y subí a la terraza de mi bloque.
Detrás de la unidad, no sé si te acordás, Negro, hay una escombrera. Año a año se llena de desechos y de más gente y de perros y de caballos que duermen en cambuches. De pelado, les jodía la vida por tedio, porque podía. Les tiraba piedras, ladrillos. Tenía un arsenal, una reserva. Mi madre sabía que yo reventaba animales y gamines por aburrimiento, y nunca dijo nada.
Subí a la terraza y me puse a gritarle a esa gente. ¡Son basura, son basura! La escombrera, a esa hora, estaba llena de carretillas y de gamines arrunchados en los desechos, buscando el sueño. O eso suponía yo, porque no se veía casi nada. Al frente de mí había un cráter y yo fui a llenarlo de rabia. Nunca dejé de quererte, tío. Jamás te saqué de mí; no del todo. ¡Son basura, son basura!, gritaba desde arriba del edificio. Perros asquerosos. Pero no hubo respuesta del otro lado, más que el amague de unas luces que se prendieron en lo profundo y que luego se apagaron, y los gritos de un vecino de la unidad, que amenazó con llamar a la policía si no me callaba. Subí vos, respondí. Subí vos y me callás. Hacelo vos. Pero no lo hizo. Nadie lo iba a hacer. Aún no se habían enterado de que ya no te tenía. Que estaba solo y que no tenía tu respaldo, sin el cual no era más que un pelado como cualquier otro en esta ciudad, cagado del miedo.
Te andaban buscando. ¿De quién sospechabas, Negro?
Y ahí estás, justo en Año Nuevo. Mi madre te señala en la pantalla del televisor:
–Es él –dice.
Ocho años después de que nos llevaran la maleta con la plata, el cirquero se te acerca con una de las bailarinas. Te la muestra, te la ofrece. Movés la cabeza hacia los lados, en un intento dramático por acentuar el falso gozo que te causa la música del lugar.
Hay un cambio de escena. Pese a que mi madre y yo preferiríamos quedarnos con vos, con tu imagen, el programa pasa de la obra de teatro, del cabaré, a una entrevista con uno de los actores. Así nos enteramos de que es un recluso, de que se llama Enrique y es de Barcelona. Además de estar en el grupo de dramaturgia, trabaja en la biblioteca. Está preso porque lo agarraron con diez kilos de coca en Barajas, proveniente de Bolivia.
La primera en sacar conclusiones de la información es mi madre:
–Está en una cárcel de España.
–No sabés –le contesto.
–El canal es de España –argumenta.
–Sí, ¿pero cómo sabés que sigue ahí?
De nuevo se concentra en las imágenes de la pantalla. Necesito convencerla de que no se entregue a la euforia como con los indicios que le ha dado el tipo que contrató, así esta vez te haya visto. Sos vos, de eso no cabe duda. Sos vos, pero podrías estar en cualquier lugar en este momento. Nosotros, Negro, estamos en el apartamento que nos regalaste, a la espera de otro año que llega en tu ausencia. No hay fiesta como en otra época en la que estábamos completos, días más alegres en los que en verdad se sentía la Navidad, en los que había pólvora.
Tenemos todas las luces apagadas, menos la del televisor.
***
He venido tratando de ganarme a Polo. Apenas lleva seis meses en la unidad y todavía no entiende cómo funcionan las cosas en la ciudad. Viene de Miami, en donde creció hasta que la mamá se lo trajo. O eso dijo, que se habían venido porque extrañaban el país, pero luego me enteré de que los habían devuelto. Su verdadero nombre es Apolonio Paniagua. Él mismo se puso Polo –decime Polo–, y se aletea cuando le digo el nombre o le armo combos de tienda con el apellido: Panijugo, Panigaseosa, Panicafé. Lo primero que tenés que hacer, le enseñé como me enseñó mi tío cuando nos regaló el apartamento, es ganarte a los porteros. Así no joden y nos dejan sanos. Por eso les regalamos una bolsa de panes de doscientos que compramos en la panadería, detalle que repetimos una o dos veces por semana y con el que los mantenemos contentos y firmes, como cuando rompimos un vidrio por andar jugando fútbol en el parqueadero y nadie dijo nada.
–Miami es como acá, pero mejor –me dice Polo, que se la pasa comparando, que se las tira de gringo.
Yo no le doy importancia. Mi tío ha tratado de mandarme, pero las tres veces me han negado la visa. La última vez fue hace tres años. Acompañé a mi madre a la capital para la entrevista. Nos atendió el propio Robocop, un man demasiado grande para la cabina en la que estaba metido. ¿Viaja con el niño? Mi madre, bien vestida, respondía obediente a todo lo que le preguntaba: Sí, señor. Yo hacía el visaje del pelado Disney, ilusionado, pero en verdad quiero ir a comprar cosas. El resultado: visa negada hasta el próximo año. Es por mi tío, ¿cierto?, le pregunté a mi madre saliendo de la embajada. Ella me dio una palmada en la nuca. Callate que ellos escuchan todo.
–En Miami la Navidad es más chimba –agrega Polo–. Hay descuentos y podés comprar de todo.
–No tan chimba como en la casa de mi tío –lo contradigo.
Estamos detrás del bloque E, recostados en el muro de la unidad y sentados en el pasto, con los ojos todavía cuadrados por andar posetos en el Play.
–Si querés te llevo para que me entendás –le digo–. Hoy aguanta, es Día de las Velitas y hay pólvora.
Acepta, subimos a mi apartamento. Llamo a mi tío y le pido que mande la BM para mostrársela a Polo, que dice preferir las Toyota. Que por lo grandes, que por la presencia.
En la noche, después de que hemos jugado otros partidos en fifa, nos recoge el Cavernario. Le recibe el bolso a mi madre y le ayuda a subir al puesto de copiloto, ofreciéndole la mano como se debe. ¿Necesita algo más seño? Mi madre le tiene cariño, lo trata bien. En vez de un autista, lo considera un alcahuete, un peladito de cuarenta años. Una vez le pedí que acelerara la camioneta y le sacó dos cincuenta. Un día, en un semáforo, le pedí que retara a una Nissan. Le hizo cambio de luces, le pitó para llamarle la atención. El otro le respondió con estacionarias y apenas cambió el semáforo arrancamos. El Cavernario ganó con bastante diferencia y lo felicité con cincuenta lucas y una chocolatina. Se emocionó más con lo segundo. Abrió el empaque, se comió el chocolate de un mordisco y guardó el juguete que le salió de sorpresa, un dinosaurio, en el bolsillo de la camisa. Le dicen el Cavernario por lo frentón, por los brazos peludos, y porque tiene una inteligencia de mongólico. También, de cariño, mi tío le dice criatura.
–Prestame el fierro –le ordeno.
Ya lo ha hecho antes, pero no cuando está mi madre. La mira, espera a que ella lo autorice, pero la señora se mantiene en silencio.
–Pasámelo.
Insisto y me hace caso: me lo da con el dedo enhebrado en el gatillo. Lo sostengo en mi mano derecha, lo peso, y luego se lo pongo a Polo en las piernas.
–Agarralo –le digo.
Lo mira como si se le hubiera trepado un bicho raro, una araña, un alacrán, como si debiera mantenerse quieto para evitar su picadura.
–No pasa nada, pez. Agarralo.
Mi madre le sube a la radio, ponen una canción que le gusta: “Vivir lo nuestro”, de Marc Anthony. Le cojo la mano a Polo y se la acomodo en las piernas, encima del arma. Entonces reacciona, empuña la madera.
–Es pesada –dice cualquier cosa sobre el arma para no quedar mal conmigo, y me la devuelve.
La BM es blindada, tiene los vidrios polarizados. La única ventana que se puede abrir es el sunroof. Por ahí entra la luz del alumbrado de la ciudad. En la quinta, entre las ramas de los árboles, ponen redes de bombillos rojos, azules, verdes, amarillos, que cuelgan como lianas. Los colores nos manchan, nos rozan mientras avanzamos hacia la casa de mi tío. Las luces navideñas y el aire. Solo eso entra del exterior, por esa escotilla.
Luego de los saludos nos hicimos en la cancha de fútbol. Trajimos asoleadoras de la piscina y formamos un círculo en la mitad de la cancha, siguiendo la línea del disco central. Prendimos velas, las pegamos en los apoyabrazos de las sillas.
–Este diciembre hay pólvora porque el año que se está acabando ha sido bueno –nos explica mi tío.
Los únicos que se mantienen de pie son él y el Cavernario. El resto nos acomodamos en las asoleadoras. Miro, a la espera, el cielo despejado.
–Iluminémosle el camino al Niño Dios y a su madre por las cosas lindas que nos pasaron –dice mi tío.
Según mi abuela, es un buen católico. Por eso, me ha explicado, ha regalado varias iglesias. Por eso arma año a año un pesebre tan grande a la entrada de su casa: una reproducción en tamaño real del nacimiento del Mesías, con río y muñecos que se mueven y dicen cosas.
–Agradezcamos por el negocio que va bien, que crece sano y fuerte como un hijo –mi tío habla mientras arma un perímetro de volcancitos–. Agradezcamos por las alianzas, por la familia natural y por la adquirida.
Se refiere al Cavernario, que espera en la mitad del círculo a que le den la orden, como un perro atento a que le lancen la pelota. Me volteo, miro a Polo en la asoleadora de al lado. La tiene un poco horizontal, está distraído. Lo llamo con cuidado de no interrumpir a mi tío.
–Hey, pss. Acostate bien, bobo.
Pero no responde. Parece tenso, azarado. Se habrá arrepentido de venir, pensará mal de mi familia. Pero así son las cosas acá, en esta ciudad, por esta época del año. Pólvora y rumba. Puro destrabe. Es normal que no entienda. Es un gringuito, un pelado criado en el Norte. Se lo digo:
–Sos un gringuito, relajate.
No escucha o me ignora.
–Ya viene lo mejor, gringuito.
Y no me equivoco porque al rato mi tío da la orden.
–Dale, criatura, prendé esa mierda.
Mi madre aplaude emocionada.
Cambio a Polo por el cielo. Sigo el camino chispeante del primer volador que sube serpenteando, que estalla justo antes de que la resistencia de la gravedad haga su efecto y lo devuelva al césped de la cancha. Nos llega la luz. Es roja, un germen que se reproduce en destellos, que nos ilumina y luego se extingue. El Cavernario, emocionado con la pólvora como un niño, inmediatamente prende otro volador. Tiene una montañita de estos cerca de sus piernas. Parecen las flechas de un arquero. Las tira a la oscura inmensidad, sin apuntar a un blanco fijo. Y el fuego artificial lo hace brillar, lo irradia mientras juega.
Un cohete silba, el sonido se agudiza en su ascenso. Estalla verde, uno de los colores más difíciles de conseguir en la pólvora. Mi tío, que sabe de químicos, me lo explicó: se hace con sales de cobre. Lo siguen otros tres voladores: amarillo, azul, rojo.
–¡La bandera! –grita mi tío–. El Cavernario está patriótico.
En el despegue, todos los cohetes hacen el mismo sonido. Una f contenida, alargada. Una f que se consume como una mecha, que se desinfla, que se fuga. Mi tío comienza a cerrar el círculo de volcancitos que nos rodea. Uno a uno los va prendiendo a una distancia en la que sus colores, sus chispas, amenazan con quemarnos, pero no nos alcanzan. Estamos en la mitad de la cancha de fútbol, dentro de un agujero volcánico. Mi abuela no quiso venir porque odia la pólvora. Estará rezando, rogando para que no nos quememos. Ama a mi tío. Es tu adoración, el preferido, escuché que le alegó una vez mi madre.
El círculo de volcancitos se completa, se consume por varios minutos. El magma, fuego frío, verde, morado, crece hasta alcanzar los tres metros. Es una pared de chispas, una muralla, que mi tío mantiene viva. Apenas se apaga un volcán, lo reemplaza con otro. Nos encierra. Corre como un indio de las películas, alrededor del fuego. Atizándolo, adorándolo. Le da tragos a la botella de ron, que luego escupe, y que a veces traga.
Ordena:
–Prendé el cielo, gigantón. Prendé el cielo.
El Cavernario, fiel y obediente desde pelado, cumple. Enciende un volador que me deja zumbando el tímpano, que me alumbra las pupilas. Es el hombre más importante de mi tío, su sombra. Una bestia, me ha explicado, en la que se puede confiar; más de acciones que de palabras, y de pocas preguntas. En medio de la hoguera se ve más alto, más ancho de lo que ya es. Pienso en Godzilla, en las llamas y en el desastre que provocó ese monstruo. Algo así es el Cavernario: un gigante de otra era que acaba de descubrir el fuego, un retrasado tirando cohetes, bien armado.
En el cielo arde la pólvora. Cae como los restos de un globo de papel. Lluvia de chispas.
Vuelvo a Polo. Le pregunto si quiere prender algo. Sigue distraído, con la silla puesta en posición horizontal. Pero en lugar de ver el cielo, ahora me fijo, mira a mi madre que, como él, también está recostada en la asoleadora. El fuego le ilumina la cara a Polo: naranja, blanco.
Me estiro, le doy una palmada.
–Ojo con eso –le advierto.
Pone las manos al frente, en posición de defensa.
–Perdoname, fai –dice–. Es que es muy bonita.
Y sí, pienso, es hermosa. Yo también la estaría mirando, su cuerpo esclarecido con las luces, si no fuera mi madre. Pero ese no es el problema.
Me paro, voy hasta el Cavernario. Le pido el encendedor y un cohete. Prendo la mecha y, mientras se consume, apunto el cohete hacia Polo. Se tapa la cara, se contrae como un erizo. Me cree capaz, sabe que no jodo, y con eso basta. Por ahora, es más que suficiente.
Libero el cohete. Que suba como los otros, que intente salir de este planeta.
Con un gesto le digo a Polo que venga. Le pido un volador al Cavernario y se lo doy a mi pana.
–Dale vos –le digo alcanzándole el encendedor. Prendé uno.
Se acaban los volcancitos y se cae la muralla.
–¿Y el Negro? –pregunta mi madre.
Mi tío es bueno para los negocios y para perderse si lo andan buscando. Me gusta su camisa blanca, siempre planchada, perfecta. Me gusta como huele y por eso, para que se me pegue, para sentirlo, no me le despego. Camina sin que sus pasos lo descubran, sabe cuidarse la espalda. Por eso, antes de que yo pueda delatarlo, mi tío le sale a mi madre por la espalda.
–¡Aquí estoy! –grita con una voz fingida, de monstruo.
Mi madre da un grito que rápidamente se convierte en risa y lo envuelve con sus brazos. El cohete lanzado por Polo los pinta de verde. Son fluorescentes por unos segundos, por el tiempo que duran abrazados.
***
En esta época del año, especialmente el último día del año, la televisión se vuelve más aburrida. Los canales privados y los públicos repiten episodios de novelas o películas viejas –Mi pobre angelito, Terminator, Otro día para morir, Alien vs. Depredador–, o partidos de fútbol cuyo resultado ha dejado de importar hace meses. Ese podría ser el caso del programa en el que apareciste, Negro, hace unos minutos. En una esquina, como una marca de agua, está el logo de rtve.
–¿Cómo lo encontraste? –le pregunto a mi madre.
–Pasando canales –contesta, magnetizada con la pantalla.
–¿Y por qué paraste en este?
–Dejame escuchar.
En la medida en que avanza el programa, he ido entendiendo. Se trata de algo del gobierno de España, un programa sobre la resocialización en cárceles de ese país. Estás, o estuviste, en Soto del Real. Ya han sido entrevistados varios de tus compañeros, casos exitosos de reciclaje, así como algunos directivos del personal penitenciario. Entrevistas acompañadas con imágenes de apoyo de las instalaciones de la cárcel, con el making-of de la obra de teatro y escenas como esta en la que no fuiste más que papel de colgadura, un adorno mal enfocado, si acaso aparecías encarnando tu rol secundario. El cantante resultó mexicano, dijo haber descubierto su pasión por el teatro detrás de las rejas. Una de las bailarinas, la que tiene la cara llena de acné, es de Taiwán. Además de trabajar en la biblioteca, colabora en la panadería, oficio al que espera dedicarse cuando salga. Un tal Felisberto reveló ser un asesino que en la cárcel se volvió poeta y amante de los libros. Hay dos colombianos: vos y otro que acaba de ser entrevistado, que agarraron por andar de mula, y ahora está estudiando en la cárcel y trabajando en la lavandería. Y así, otras caras, otras voces encerradas. Una muestra de la comunidad penitenciaria. Los rostros que, supongo, te han acompañado por un tiempo, Negro.
El tuyo, por cierto, acaba de aparecer después de unos minutos.
Te veo por unos breves segundos, de lejos, ayudando a instalar las luces de lo que será el cabaré. Sabés del tema. Sos técnico en química y en electrónica. La imagen me recuerda lo que me decía mi abuela cuando le preguntaba por tu trabajo. Yo lo tenía clarísimo, siempre supe lo que eras y en algún momento quise serlo, pero me gustaba molestarla con un tema que ella prefería evitar, si bien estaba orgullosa de vos.
–¿Qué hace mi tío, abuela?
–Trabaja en torres de alta tensión –me respondía obligada, lo mismo que a cualquiera que le preguntase–. En las torres más altas –aclaraba–. En las que se ven en las montañas. Eso es peligroso, mijo. Le pagan bien.
Mi abuela murió hace dos años, Negro. Al final hablaba solo lo necesario, para pedir comida o para que la llevaran al baño. Se fue apagando luego de lo que te pasó. Se fue intranquila, sin respuestas.
Al verte trabajando en la escenografía de la obra de teatro, mi madre te señala de nuevo.
–Mirá la cicatriz –dice.
Por lo lejos, por lo rápido, no he alcanzado a ver la marca en tu mentón. No me hizo falta. Sos vos, sé que sos vos, Negro.
–Se la hizo de niño –explica mi madre como si nunca en la vida me hubiera contado cómo te la hiciste–. Fue en el barrio –agrega–, una noche que nos escapamos de la casa.
Era diciembre. Vos tenías seis años y ella ocho. Mi abuela leía todas las noches en la sala, de espaldas a la puerta. Ustedes ya lo habían hecho antes. Salían a escondidas, a comprar dulces. Esperaron a que mi abuela se quedara dormida. En ese tiempo, el barrio era una larga calle que daba a un potrero, como una salida al valle aún sin habitar. La tienda quedaba al final de la cuadra. Era diciembre, quemaban pólvora a cualquier hora y en cualquier sitio de la ciudad. Como de costumbre, caminaron por la mitad de la calle para no pasar cerca de los perros bravos tras las rejas, y sobre todo para no pasar cerca de los Vega, porque decían que el papá de ellos estaba loco. Iban hablando de lo que querían que les trajera el Niño Dios, me contó mi madre, y entonces ella dejó de escucharte. Llevaba varios pasos hablando sola. Se volteó y, al no verte, supuso que te habías escondido para asustarla. Así que no le dio importancia. Iba a retomar el camino cuando alcanzó a escuchar tus gritos.
–Se oían hondos –me dijo–, como cuando uno habla adentro de una casa vacía.
Retrocedió y entonces vio el hueco de la alcantarilla mimetizado en lo oscuro. Mi madre se asomó y te vio en el fondo, Negro, quejándote del dolor. Tuviste suerte. Una varilla te rozó el mentón, pero de resto nada. Ni una fractura.
–Solo se le veían los ojos al Negro. Amarillos como los de un sapito.
Y vos, según sus palabras, la viste a ella. La silueta de una niña, de tu hermana, iluminada por los destellos de los fuegos artificiales que habían prendido unos vecinos. Hacia allá corrió mi madre a pedir ayuda. Eran los Vega que habían salido a la calle a encender voladores. Ellos te sacaron con una cuerda. Esa Navidad el castigo de mi abuela fue dejarlos sin regalos. Lo que era un alivio para ella, que no tenía plata.

***
Los zancudos zumbando y el calor me hicieron parar de la cama, buscar una pantaloneta. No podía dormir y ahora estoy en el borde de la piscina, a punto de saltar al agua. El rondero me alumbra con una linterna. Me reconoce, no dice nada, aunque en la unidad esté prohibido el uso de la piscina después de las ocho de la noche. Todas las luces de los apartamentos están apagadas; también las de las zonas comunes, la del cuarto de Polo. Le alzo la cara al rondero y con eso basta para que él apague la linterna, para que continúe con la ronda vigilando por ahí como un perrito aletoso. Salto, me dejo hundir abrazado a mis piernas. Aguanto el aire lo que más puedo y luego me impulso, nado hasta la otra orilla. Me sostengo en el borde, los codos apoyados en las baldosas.
En una semana es Navidad y en dos semanas Año Nuevo.
–Llegó el Niño Dios –eso fue lo que me dijo mi madre para darme mi regalo de navidad hace dos años.
Me despedí de los rottweilers, de los hijos de los socios que habían ido a pasar el 24 con nosotros y que también jugaban con los perros. Ya vengo, les dije, y seguí a mi madre. A ella le costaba caminar en el pasto, se le enterraban los tacones como guayos de fútbol. Mi padre nos esperaba recostado en la puerta trasera, abollada, del Renault 9. Sonrió al vernos. Fue a la bodega del carro y la abrió.
Había una caja que destapé rasgando el papel regalo. Traía unos Nike con cámaras de aire y amortiguadores. Los últimos.
–¿Te gustan?
Le di las gracias a mi padre por los tenis.
–Agradecele también a tu tío –dijo mi madre.
–¿Por qué a él? –se molestó mi padre.
–Porque él nos ayudó a pagar los tenis.
–Y yo le voy a dar esa plata.
–¿Cuándo?
Pelearon por lo mismo de siempre; a mi madre no le gustaba que los viera.
–Andá a agradecerle a tu tío –repitió–. Andá y le decís que te gustaron los tenis y que eran los que habías pedido.
Quería obedecerle, pero mi padre me cogió del brazo.
–Soltalo –mi madre le dio una palmada–. Dejalo ir –le pegó varias veces para que abriera la mano.
Encontré a mi tío en la piscina, acomodado en una asoleadora, como si en lugar de ser las doce de la noche fuera mediodía. Tenía una mujer sentada en las piernas. Al verme llegar, le pidió que se parara, le dio unas nalgadas.
–¿Qué pasa, mi rey?
–Muchas gracias por los tenis, tío. Eran los que quería –le dije.
Su sonrisa se veía morada por los neones de la piscina. Decían que tenía un diente de oro, pero yo nunca se lo he visto.
–¿Vas a brindar conmigo? –preguntó, le dio un trago a su vaso–. Es como gaseosa.
Asentí y me tomé de un sorbo lo que me ofreció, sin pensarlo.
–Rico, ¿no? –preguntó mi tío.
–Sabe a limonada con gas –dije–. Rico, sí.
Ni siquiera ventea en esta noche que parece mediodía. Me hundo, agarrado del borde, y vuelvo a la superficie. Meto y saco la cabeza del agua como un mongólico, un niño asustado que todavía no se atreve a soltarse del borde y nadar. Imagino que hay algo en el agua. Un tiburón que se mueve encerrado en el rectángulo de la piscina, cerca de mis piernas.
–Acaba de empezar el nuevo milenio –me dijo uno de los socios de mi tío, ya borracho, a los pocos días de que mis padres me dieran los tenis.
Mi madre lloraba en el bar, sentada en el piso, y sosteniendo una copa de champaña. Esa vez mi tío les pidió a sus socios que se encargaran de prender la pólvora. Yo me quedé adentro de la casa. No quise ver los voladores, el añoviejo con la cara del presidente ardiendo.
Mi tío tuvo que irme a buscar en el bar. Gritaba para que yo lo escuchara por encima de la música.
–Tenés que ser el hombre de la casa –dijo–. Tenés que ser el hombre de la casa –repitió varias veces para que me quedara claro, clavando su dedo en mi pecho. Y me explicó: –Tu papá no va a volver, me debía plata.
Le dio un trago al vaso de whisky.
–Le presté para la tienda que quería montar –dijo–, para el apartamento, para el carro. Desde hace años le vengo dando plata para que los mantenga a ustedes. Pero ese no es el problema, mijo.
Los socios de mi tío bailaban con sus mujeres en la pista, “Trampolín” de El Gran Combo. Mi madre estaba descalza, cantando, tratando de sostenerse.
–El problema fue que el atembado de tu papá le dijo a uno de mis socios que me debía plata y a mí nadie me debe plata. Se le escapó, me dijo, que no pensó cuando lo hizo. Yo no soy Jesús, yo no voy repartiendo maricadas entre los pobres. ¿Me entiende, papi? Esto es un negocio. Si yo presto es porque van a pagar, porque me tienen que pagar en las fechas, en los plazos. Aunque seamos familia.
Me abrazó por el cuello. No bajó la voz y acercó su cara a la mía.
–Tu papá se tiene que ir, no pudo pagarme. Le di una oportunidad, en lugar de cobrársela como normalmente se hace. Ahora mismo debe estar saliendo de la ciudad, escoltado por el Cavernario. Porque esa fue la orden. Antes del primero de enero tiene que estar en otro lado, lejos de ustedes. Ah, porque eso es lo otro. Tu papá está muerto. O por lo menos eso es lo que tienen que pensar mis socios: que está muerto por quedarme mal. Así sea un negocio pequeño.
Revolvió el whisky cerca de mi cara. Me pareció oír el sonido del hielo chocando con el cristal, a pesar del escándalo de la música.
–A ustedes les queda prohibido hablarle –dijo el Negro–. Para ustedes también está muerto, ¿está claro, mijo? Ahora sos el hombre de la casa, tenés que hacerte responsable de tu mamá. Convencela de que las cosas son así, consolala. Hacele entender que lo hice por nosotros. Que la quiero.
Me liberó, pero me quedé quieto, a la espera de que mis piernas reaccionaran. Estaba mareado. Miré a mi madre: uno de los socios de mi tío la agarró para bailar. Ella se dejó llevar y luego se le escapó de los brazos aprovechando que le quiso dar una vuelta. Fue a la mesa en donde tenía la botella, se llenó el vaso y volvió a la pista para bailar sola, sus pasos inseguros.
De nuevo la voz del Negro, el olor dulce de su loción.
–¿A vos te queda claro? –preguntó.
Asentí.
–Así son las cosas.
Asentí.
–¿Estamos bien?
–Sí.
–¿Querés a tu tío?
–Mucho.
***
En la calle explota el primer tote de una culebra. No es larga. Luego de cuatro detonaciones, estalla el más grande, la cabeza, que hace vibrar el cristal de las ventanas, que acalla todo. En diciembre se escucha más pólvora que disparos; parece extinta la guerra que acabó con vos, Negro.
Se hace un paneo de la cárcel, las altas torres en cada esquina del rectángulo, y casi al final de la toma se deja oír tu voz:
–Yo quiero que la gente se olvide de que aquí está lo peor de la sociedad porque eso es mentira. Aquí hay gente muy buena y hay que reciclarlos.
–Es él –mi madre sube el volumen del televisor.
Pero yo dudo, desconfío de tu voz. No sé si suena como la recuerdo. No sé si al escucharte la he reemplazado con el tono que utilizás en Soto del Real. ¿Serías capaz de reconocerme por mi voz, que ya no es la del pelado que te admiraba?
–¿Se escucha distinto? –le pregunto a mi madre que me ignora, que sostiene el control del televisor en la bóveda de sus palmas.
Aparecés sentado en el escritorio de tu celda, escribiendo en un bloc tamaño oficio. Le hacen zoom a tus palabras, a lo que llevás de texto, y luego te encuadran para la entrevista.
Por primera vez te vemos tan de cerca, te tenemos por un poco más de tiempo. Sos vos: las cejas pobladas, el color de la piel, el volumen de tu cuerpo. En lugar del traje de la obra de teatro o de la sudadera, tenés una camisa de cuadros azules. Mirás a la cámara, a nosotros que también te estamos viendo. Nos divide el cristal de la pantalla y al mismo tiempo nos une. Ahí estás: los ojos amarillos, la cicatriz en el mentón. A tu espalda hay una cortina azul y una ventana. ¿La abrís en las mañanas?, ¿por ahí te entra el sol o la vista da a un muro?
Seguís con lo que estabas diciendo:
–Un programa de reinserción no lo hay, no lo he visto. Uno mismo se tiene que hacer la resocialización en esta cárcel. El sistema es paupérrimo. Por encima de la reinserción está el castigo.
A diferencia de los otros reclusos, sos el único que no celebra el programa de reinserción, que no se asfixia en halagos ni en futuras utopías. En lo que decís se deja ver resignación y también algo de tu acostumbrada rebeldía, de lo que sos. Nunca mediste las consecuencias de decir y hacer lo que se te diera la gana. Eras el más frentero, el más sincero. Eso decían de vos, del Negro, y casi todos te idolatraban por eso. Pero fuimos pocos los que llegamos a conocerte. Al Cavernario no lo quemaron los del Mácula, tío, y mi padre no salió de la ciudad. Lo que más me dolió fue la mentira. Sé en dónde lo dejaron, así que todas las cartas están sobre la mesa. Aquí lo único inesperado es que nos hayamos reunido de esta forma. En esa realidad, estás al frente de una cámara; en la nuestra, faltan poco menos de dos horas para el Año Nuevo. Lo que acabás de decir es un reclamo a tu suerte y, también, tus palabras en el reencuentro.
Explotan cohetes en el barrio.
Hasta el momento, tus apariciones sumarían entre quince y veinte segundos. Poco. Demasiado. Suficiente. Lo que darían algunos por ese tiempo, por una prueba de vida de su pariente. No fuiste el primer desaparecido en esta ciudad y tampoco fuiste el último. Por eso mi madre ha sido paciente. Hace ocho años que no depende de ella, tío, que ha estado a merced de las noticias, del convencimiento de que vas a volver, de que estás en algún lado. Si pudiera, saltaría de escena en escena, metería las manos en el cubo negro para tocarte. Y yo igual, a mí también me alegra verte. Los cuarenta minutos que han pasado desde que vine al cuarto de mi madre, tiempo que hemos sido obligados a ver el programa, que hemos sido obligados a observar y a escuchar a otros, han sido nada en comparación con los destellos de tu imagen.
–Aquí hay gente que vale para muchas cosas –es lo último que decís.
Luego te quedás callado, pensando en quién sabe qué, con la cabeza un poco caída y la mirada en el suelo. Se cuelan voces en off: los cantos de los reclusos, de tus compañeros en el cabaré. La escena en tu celda se diluye, hay una transición. Nos llevan de vuelta a la obra de teatro.
Mi madre te habla:
–No estés triste, hermanito, que ya vamos por vos. Ya vamos por vos.
Nos ubicamos en las sillas, esperamos el final.
***
La luz de los bombillos opaca las imágenes de la pantalla: Alien vs. Depredador. Mi tío se interpone entre la proyección y el biombo, veo escenas deformadas de la película en la superficie de su cuerpo.
–Necesito que vengás –me dice poniéndose una mano en la cara como visera–. Necesito que me ayudés con algo.
–¿Tiene que ser ya?
–No te estoy preguntando –contesta.
De mala gana, busco mis tenis debajo de la silla. Le hablo a Polo, que ha venido a conocer el teatro en casa de mi tío, le digo que no pare la película, que no creo demorarme.
–Quiubo, es ya. Movete.
–Ya voy, ya voy –le respondo alzado a mi tío–, estoy buscando los zapatos.
Mi tono lo encabrona. Resopla y luego baja los tres escalones de la tarima. Camina por el pasillo de sillas y cuando estoy a su alcance me agarra del abrazo, me aprieta.
–Vení así –dice–. No te pongás con pendejadas.
Me jala hasta la salida. Miro a Polo y le sonrío como diciendo: todo está bien, fai, relajado que no pasa nada.
Voy detrás de mi tío; sus pasos largos y acelerados en los corredores de su casa. Bajamos al primer piso, atravesamos el patio interior. En las paredes tiene colgadas las cabezas de los caballos que se le han muerto. Son su tesoro, me ha dicho mi madre, los ama tanto como la plata. Yo no le heredé ese gusto; en esto tampoco nos parecemos. Mi tío me regaló un caballo y lo monto obligado, solo cuando hay cabalgatas con sus socios.
Llegamos al sótano. Ahí está el Cavernario, caminando nervioso entre las mesas de billar, como si estuviera perdido:
–Yo no hice nada –me dice apenas me ve.
Se acerca corriendo y a pesar de que se tira al suelo, de que se arrodilla, queda casi de mi altura.
–Yo no hice nada –repite, me envuelve con sus enormes brazos.
–Levantalo y amarralo –ordena mi tío y luego se toma un guaro.
–¿Para qué? –he vuelto a contradecirlo.
–¡Que lo levantés y lo amarrés! –simplemente ordena.
El Cavernario, que también ha escuchado la orden que he recibido, me aprieta con más fuerza. Es una viga que me asfixia con su abrazo; una anaconda que, de seguir apretando, me va a quebrar las costillas, me va a reventar. Mi tío tiene que intervenir. Le aprieta la nuca y le apoya un revólver en la cabeza.
–Soltalo –dice–, y sentate en esa silla. No lo compliqués.
El gigante afloja de a poco y se levanta con los brazos alzados. Dejo salir un suspiro al sentirme liberado, y luego tomo una bocanada de aire. Inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, varias veces, pero no puedo quitarme la sensación de ahogo.
Mi tío lleva al Cavernario apretado del pescuezo, como a un cachorro. Lo acomoda en una silla de madera que tiene santos tallados en el espaldar y en los apoyabrazos. El gigante se deja manipular como si no fuera consciente de su tamaño ni de su fuerza; como si no pudiera descuartizarnos con sus propias manos de querer hacerlo. Es demasiado dócil, un esclavo acostumbrado a las cadenas. Mi tío ya ni siquiera le apunta con el revólver y el Cavernario permite que lo amarre a la silla y le sujete las piernas y los brazos con cinta industrial.
–Esto es por seguridad –le explica–, porque ya no confío en vos, en que no me alcés la mano.
–Yo no hice nada, yo no hice nada –es lo único que dice el retrasado en un tono de resignación fácilmente superado por el sonido de la cinta cuando se despega del rollo.
–Vení para acá –me ordena el Negro luego de que ha terminado de amarrar al Cavernario, de que se ha tomado otro guaro. Explota al ver que no me muevo.
Antes de que se me acerque, reacciono. Doy, no sé cómo, uno, dos pasos hacia ellos. Al ver que he obedecido, mi tío va por otra silla tallada y la pone al frente de su hombre.
–Sentate acá –me indica–, y preguntale al Cavernario por qué nos traicionó.
–¿Por qué nos traicionaste? –digo bajito, con la voz prestada de un niño de cinco años.
A pesar de que el Cavernario insiste, yo no hice nada, mi tío me pide que le vuelva a preguntar.
–Y esta vez que se oiga –agrega–, como un hombre.
–¿Por qué nos traicionaste?
Le da un culatazo al Cavernario. El golpe le hace caer la cabeza hacia delante. Apenas se queja. Me mira, los ojos negros, vacíos. Un hilo de sangre le baja por la piel cicatrizada de su cara, le recorre los surcos deformados.
–Decí la verdad, Caver –de pronto mi tío abandona la rabia y le habla de un modo amigable. Le pone las manos encima de los hombros, le masajea el lomo como si, en lugar de torturar al gigante, lo estuviera consintiendo.
–Mirá a mi sobrino –le pide–. Miralo y decile la verdad, Cavernario. Él también es tu familia. ¿Le vas a mentir en la cara?
Tiene miedo, una expresión de súplica. No dice otra cosa más que: yo no hice nada, yo no hice nada, pero no es capaz de explicarse, de decir la verdad que busca mi tío o cualquier razón que lo salve.
–¿Qué no hiciste? –le pregunto, trato de ayudarle.
–Tenés que decirnos la verdad –mi tío apoya la frente en la cabeza del Cavernario–. Nosotros somos tu familia, firma. ¿Cómo fuiste capaz?
Lo soba, su mano va de la parte con pelo a la parte achicharrada.
–¿Te acordás de cuando te encontré en El Calvario? –le pregunta–. Eras un peladito como mi sobrino, miralo.
Le sostiene la cara y el agarrón le deforma aún más la expresión al Cavernario.
–¿Alguna vez has pensado en la vida de mierda que habrías tenido, si yo no te saco de esa olla? ¿Has pensado en cuánto tiempo habría durado en la calle un retrasado como vos? Es que ni siquiera tenías ropa, gigantón. Eras pura carne, puro lomo asustado en calzoncillos.
–Yo no hice nada, yo no hice nada.
–No te dejé morir, Caver, y así es como me pagás –le suelta la cara–. Preguntale otra vez –me pide mi tío–, preguntale por qué lo hizo.
–¿Por qué lo hiciste?
–¿Fue por la plata? –no lo deja responder–. ¿No te basta con lo que te doy? Acordate que no tenías nada, que te habían abandonado. ¿Cuánto tiempo llevabas en El Calvario? Te acercaste a pedir monedas y yo vi tu potencial. Aquí no hay un simple hombre, pensé, aquí hay una bestia. Y en lugar de una limosna te di una casa, te di una vida.
Mi tío se aleja hasta el otro lado del sótano. Esculca en unos cajones, saca un alicate. Lo abre y lo cierra, lo abre y lo cierra, asegurándose de que esté bueno, filoso.
–Yo no hice nada, yo no hice nada –el gigante tiembla, supone.
–Te alimenté –mi tío camina de vuelta hacia nosotros–. Te enseñé, te volví útil, te curé cuando te chamuscaron los del Mácula.
Se agacha cerca del Cavernario. Deja el alicate en el piso y utiliza las dos manos para abrir la de su hombre.
–No lo hagás más difícil –le dice–. Abrila –le ordena–, quieto.
El otro obedece, aunque sabe lo que se le viene, precisamente porque él se lo habrá hecho a algún enemigo de mi tío.
–Quieto, quieto, juicioso.
El Negro recoge el alicate del piso, lo abre y lo cierra, lo abre y lo cierra.
–No me vaya a hacer un escándalo en la casa.
Coge el índice del Cavernario como si fuera a sacarle una impresión dactilar, lo asoma en la boca del alicate.
–Se nos perdió un encargo y yo sé que fue tu culpa. Nadie sospecha, pero yo sé que fuiste vos. Preguntale por qué lo hizo –me dice.
–¿Por qué lo hiciste? –suspiro las palabras, me arden.
El Cavernario se sacude, gime. Aprieta la boca, los ojos, como si tuviera una rata, el dolor que le han ordenado mantener cautivo, comiéndoselo por dentro. El pedazo de dedo cae cerca de mis pies, de mis medias blancas. La sangre resbala por la madera tallada, recorre la cara de varios santos, gotea.
–Esto es tu culpa, Caver –dice mi tío–. Si hubieras hecho bien las cosas, si no hubieras faltado a mi confianza, no habría sido necesario.
Con el mismo alicate con que lo ha mutilado, mi tío corta las cintas que sujetan a su hombre adolorido. Le desabotona la camisa con delicadeza.
–Subí los brazos –le dice.
La sangre baja hasta el cuello del Cavernario. Tiene el cuerpo lleno de cicatrices, heridas de guerra. Mi tío rompe la camisa en varios pedazos. Arma un torniquete en la muñeca de su criatura y lo asegura con dos nudos ciegos. En la herida pone otra venda.
–Apretalo –le ordena al Cavernario–, no te dejés desangrar. Esto es tu culpa –repite–. Si no hubieras faltado a mi confianza, no habría pasado. Pero un error lo comete cualquiera. Esta es la última vez que me quedás mal, que no cumplís lo que se te pide. Y si alguien se entera de este indulto, te mato. ¿Te queda claro?
–Sí, Negro.
–Ahora pedile perdón a mi sobrino, a tu familia.
El gigante se ve cansado, jadea como un animal malherido.
–Perdón –dice como puede, baja la cabeza.
Mi tío pone mi mano en el pelo de su lugarteniente, la mueve.
–Te perdona –dice–, ¿lo sentís?
El Cavernario asiente.
–Perdón –repite.
Entonces cruje la madera del piso.
–Te estaba buscando –dice Polo, que ha bajado al sótano–. Ya se acabó la película –agrega.
Nos mira desde la puerta.
–En el baño –le habla mi tío–, en el mueble debajo del lavamanos, hay una botella de alcohol. Traela. Eso, y varias toallas.
Mi amigo le hace caso apenas recibe la orden, sin preguntar en cuál de todos los baños de la mansión está la botella que le han encargado.
El Negro ayuda al Cavernario a ponerse de pie.
–Vamos a que te curen.
Se acomoda un brazo de su lugarteniente detrás del cuello como una bufanda de piel, músculo cubierto de pelo, y lo sujeta de la cadera. Al gigante le pesan los pasos, el cuerpo. Se sostiene de mi tío, la mano completa cerca del revólver de su patrón, que le habla, que lo consuela:
–Comencemos de nuevo. Aprovechemos esta oportunidad que te estoy dando, que nos estoy dando.
Dejan un rastro intermitente mientras avanzan.
Salen del sótano.
Me quedo varios minutos en la silla, observando el dedo del Cavernario, un chontaduro aceitoso, mal cortado, cerca de mi pie. Me levanto y pateo el dedo: carne roja que choca con la pared de enfrente.
–¿Qué pasó? –pregunta Polo.
Veo que ha traído la botella de alcohol.
–¿Me demoré mucho?
–No importa –le digo–. Ya se fueron.
–¿Qué pasó? –insiste.
–No importa –me trago lo que en verdad querría decirle, el miedo–. ¿Querés ver otra película?
***
En lo que nos han permitido ver de la obra, Negro, sos un devoto feligrés del cabaré, un putero. Aceptaste ese papel secundario, o te tocó si acaso hubo una audición, y ahí estás en esa mesa, ajeno a cualquier acción. En la escena final hacés lo mismo que venías haciendo: el movimiento de la mano y de la cabeza, la sonrisa plástica, mientras un tipo vestido elegante, con corbata inglesa, hace un dúo con la taiwanesa. La vida es un cabaré, oh, oh, cantan. Detrás de estos, el mexicano baila con una mujer que aseguró ser ucraniana cuando fue entrevistada. Justo antes de que se termine la canción, levanta a la mujer, la envuelve para después desenvolverla como una cortina y dejarla con la cabeza a centímetros del suelo. Es un buen movimiento para un cierre, más si se tiene en cuenta que ha sido interpretado por dos presos. Así se acaba la obra: con el mexicano sosteniendo a la ucraniana, claramente exigido por el esfuerzo, y la taiwanesa y el tipo elegante en el borde del escenario, con el micrófono cerca de los dientes que componen las sonrisas.
La venia, un paneo de izquierda a derecha. Aparecés casi al final, entre una mujer y un hombre que te llegan a los hombros. En ese plano también aparece la silueta del público: el aleteo de las palmas entre las cabezas. Me sorprende la cantidad de personas. Hasta el momento, por las tomas, había pensado que el auditorio estaba vacío. Pero han ido amigos y familiares a verlos. Nosotros estamos en primera fila, aunque no nos veás. Mi madre aplaude en la oscuridad del cuarto. Me uno a ella, a la emoción de su llanto. Recibís conmovido, un poco apenado, el reconocimiento de los espectadores.
Se pasa a una entrevista con el mexicano, que ya ha tenido varias intervenciones. Luego nos descubren la cárcel en un zoom out que nos muestra las torres, las paredes, el conjunto de edificios protegidos. Nos dejan ver que está en medio de la nada, rodeada por un desierto y custodiada por una montaña cubierta de nieve. La música, un conjunto de violines desgarradores, acompaña la apertura del plano. Las imágenes se evaporan, esta vez la transición es para introducir los créditos: nombres de desconocidos como una lista de desaparecidos. Luz negra.
¿Preferiste no contactarte con mi madre para protegerla? ¿Cómo te agarraron en España? ¿Te apena que ese haya sido el final de lo que construiste? Antes muerto que la cárcel, jurabas. Antes muerto que arrodillado. Y sin embargo diste la cara en este programa que a lo mejor no debimos haber visto. ¿Por qué? ¿Te cansaste de estar en las sombras, de pasar de incógnito? No me sorprendería. A alguien como vos le cuesta mantenerse en el anonimato. Volviste, a pesar de las consecuencias que eso pueda traernos, que pueda traerle a tu criatura.
Me acerco a mi madre y le doy un beso en la mejilla. Sus lágrimas me duelen, tienen un gusto más salado.
–¿Qué vamos a hacer? –me pregunta como en la primera noche sin noticias tuyas, esforzándose para que las palabras no se vuelvan sollozos.
–Ya vengo, ma.
–¿A dónde vas?
–Por agua.
Ella se limpia el maquillaje corrido y yo salgo del cuarto. Mientras camino busco el número de tu bestia, de tu mano derecha. Marco, timbra cuatro veces y se va al buzón de mensajes. Intento de nuevo, varias veces, y el resultado es el mismo. El Cavernario estará en alguna fiesta, preparándose para el Año Nuevo.
En lugar de volver con mi madre, voy al balcón del apartamento.
Ya no están los niños prendiendo volcancitos, pero sí Cristina, la del 401 F. Se sostiene del borde de la piscina, medio cuerpo en el agua. ¿Quién nada un 31 de diciembre? Ella, que además de ser hermosa no se habla con nadie, si bien lleva el mismo tiempo que mi madre y yo viviendo en la unidad. Su apartamento queda en mi bloque, un piso más arriba, por lo que de vez en cuando nos hemos cruzado. Sé que cuida al papá enfermo –tendrá cáncer o alguna enfermedad rara–. Sé que va a la pública, que estudia teatro. Sé que le gustan los manes raros, alternitos. Y también sé que es una flaca creída tiradaaloca.
Caminando detrás de la reja que rodea la piscina aparece el tipo del bloque C. Carga una caja. A eso se ha dedicado últimamente, a llevar y traer cajas a su apartamento nuevo, al lado del que tenía. Dicen que abrió una puerta interior para unirlos y los remodeló por completo. Lo sigo con la mirada hasta que sale de la unidad. Dos días después de que nos trajeron la maleta con la plata, nos llegó un arreglo floral de gladiolos. La tarjeta tenía el número del apartamento del tipo del bloque C. En la madrugada comprobamos que había sido él quien nos había enviado ese detalle, pues para terminar de completar el regalo contrató mariachis que interpretaron temas en tu honor, al frente de nuestro balcón. Esa fue una de las tantas consecuencias que trajo tu desaparición, Negro. Las he asumido todas. Yo no nací para seguir tus pasos, para ser vos, como seguramente esperabas. Y ya no sé si es mejor que las cosas sigan como antes, que eras un recuerdo manipulable.
Cristina se hunde, nada el largo de la piscina, debajo del agua.
Me entra la llamada del Cavernario. Deberías sentirte orgulloso de tu bestia, de lo bien que la educaste. No muchos duran lo que él en este negocio, y en tu ausencia se volvió intocable. Subestimaste su inteligencia. Quería poder, como todos los que se meten en eso, y aprovechó un momento en que estabas vulnerable.
–Me llamó –la voz gruesa y pesada del gigante–, estaba ocupado...
–¿Lo dejaste vivir? –lo interrumpo–. Te arrepentiste.
Explota un volador cerca de una torre de alta tensión, al frente de la unidad.
–Le quedaste mal al Mácula –le recuerdo su promesa–. ¿Qué vas a hacer cuando se dé cuenta?
Escucho la respiración del otro lado.
–Ya sabe –dice–. Lo dejé vivir –admite tu criatura–, y luego lo eché a los perros en España.
Las chispas del cohete, azules, se multiplican en las ventanas de los apartamentos.
ACERCA DEL AUTOR
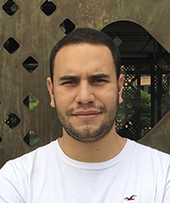
En 2017 ganó el Premio Nuevas Voces Emecé-Idartes con su novela Nadie grita tu nombre, que en 2018 fue nominada al V Premio de Narrativa Colombiana de la Universidad Eafit. Hizo parte de la redacción de El Malpensante y es colaborador habitual de estas páginas. El próximo año, Tusquets lanzará su nuevo libro, Salsipuedes.