Los opiliones de San Fernando
Un cuento de Fernando Sorrentino. Ilustraciones de Margarita Prada
POR Fernando Sorrentino

Serio problema y condigna solución
Supongamos que en un estadio de fútbol hay ochenta mil personas y un solo mosquito. Pues bien, indefectiblemente, ese mosquito me picará a mí. Según explicación médica, esa predilección se debe a que mi sangre posee no sé qué proporción de cierto dióxido de carbono que la vuelve especialmente apetitosa para los dípteros en cuestión.
Después de haber habitado casi siete décadas en diversos departamentos de la ciudad de Buenos Aires, ahora vivo en la localidad suburbana de Martínez, en una casa con jardín trasero.
Pronto comprobé que, en cantidad y en calidad de agresión, los mosquitos porteños son corderillos blancos si los comparamos con los que, a manera de negros lobos, pululan en estas llanuras cercanas al río.
Me pareció ineficaz y antifuncional combatir a tan terribles enemigos mediante armas convencionales: insecticidas, espirales, repelentes, etcétera. Nada de eso: mi siempre lúcido pragmatismo me condujo a una solución –ecológica– que me libraría del enemigo sin dañar el llamado “medioambiente”.
Bien sabía que, si un cataclismo exterminara un mal día a todas las arañas del planeta, al instante el número de insectos crecería en proporciones tan desmesuradas e incontrolables que el ser humano no podría sobrevivir: seríamos asediados, invadidos, avasallados y, finalmente, devorados –desconozco si vivos o muertos– por billones de trillones de moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, escarabajos, tábanos, gorgojos, moscardones, cocuyos, mariquitas, jejenes, mamboretás, luciérnagas, langostas, cigarras, saltamontes, cicadelas, grillos, libélulas, abejas, chinches, avispas, mariquitas, polillas, mariposas, etcétera, etcétera.
Entonces invertí los términos de la ecuación: a mayor número de arañas benéficas –me dije– habría menor número de insectos nocivos (en especial los tres que se ganan mi justo aborrecimiento: mosquitos, cucarachas y moscas).
Por lo tanto, mi plan consistiría en brindar alojamiento a la mayor cantidad posible de arañas.
Las paredes exteriores de mi casa se hallan constituidas por los denominados “ladrillos a la vista”, dispuestos en un sistema de coordenadas integrado con filas horizontales y columnas verticales.
Debí desistir, por acarrear “daños colaterales”, de un proyecto que había denominado Plan A y entonces decidí aplicar el Plan B. Seleccionaría solo, en las coordenadas, las filas horizontales impares y practicaría un único agujero en el ángulo que, junto al vértice superior derecho de cada ladrillo, presenta la argamasa.
Entonces acudí a una ferretería y adquirí un taladro eléctrico, una considerable cantidad de mechas aptas para albañilería, y puse manos a la obra. Tras ingente labor de muchos días, obtuve, en las paredes exteriores que dan al jardín, no menos de cinco mil agujeros que bauticé como “espeluncas”.
Tales espeluncas obrarían a manera de guaridas para hospedar a otras tantas cinco mil arañas: estas –famélicas y voraces– funcionarían como guardia pretoriana.
Desde junio hasta principios de septiembre, la construcción de las cinco mil viviendas implicó esfuerzo físico e inversión de tiempo y dinero. Pero ya se acercaba la primavera y, con ella, advendrían el calor y la consecuente horda de mosquitos. Experimenté orgullo de estratego.
Ahora bien, una vez construidas las cinco mil viviendas, resolví confeccionar un censo sobre el número de arañas que moraban en mi casa. El escrutinio no resultó alentador: tras un relevamiento de oquedades y de todos los recovecos posibles, llegué a la conclusión de que mis tropas apenas alcanzaban el número de unas doscientas (sin contar las de jardín que, debido a que corretean por el césped y se esconden bajo las plantas, pueden considerarse marginales e indocumentadas: una suerte de lumpen de las arañas).
En la vida política argentina suele hablarse de déficit de viviendas; en nuestro caso, debería hablarse de déficit de habitantes: si tenemos solo doscientas arañas para cinco mil espeluncas, estos guarismos nos indican la necesidad de llegar a un equilibrio entre habitáculos e inquilinos, objetivo que se lograría con la incorporación de cuatro mil ochocientas nuevas arañas.
2
El cazador no oculto
Por lo tanto, a partir de la última semana de agosto, con alguna frecuencia y provisto de los instrumentos necesarios, he salido a cazar arañas.
Mi equipo cinegético consta de cuatro elementos, que denominaré a, b, c y d:
a) varios frascos vacíos y limpios;
b) un trozo de cartulina cuadrangular;
c) un palito;
d) una pajita de escoba.
Así pertrechado, me presento ante una telaraña cualquiera y, empleando el ítem d, muevo con sutileza los hilos que la componen. La dueña de casa, creyendo que un insecto ha caído en sus redes, acude presurosa; entonces yo, mediante el ítem c, y sin lastimarla, la arrojo al suelo. La araña, desconcertada, no sabe hacia dónde correr, o corre en cualquier dirección; entonces yo la cubro con una de las unidades, en posición invertida, que integran el ítem a, y deslizo por debajo el ítem b. Vuelvo el ítem a a su posición normal, lo cierro con su tapa, y ya tengo en cautiverio una hermosa araña, tan sana como hambrienta.
Repito tal procedimiento y de este modo voy llenando mis frascos con la mayor cantidad de arañas que me permiten mis posibilidades. En ningún caso se debe encerrar más de una araña en cada frasco pues, como ellas tienen muy desarrollado el principio de territorialidad, no toleran intrusas y, en tan funesto caso, se produciría un hecho de canibalismo que nadie aprobaría.
El segundo paso consiste en alojar a las nuevas arañas en algunas de las cinco mil espeluncas ya mencionadas. Resulta suficiente presentar la boca del frasco contra la futura vivienda y tener un poco de paciencia para que, finalmente, el ejemplar abandone el calabozo y tome posesión de su nueva casa.
Lo cierto es que aún me hallo muy lejos de alcanzar el ideal de hospedar cinco mil arañas, pero sigo trabajando en ello. No puedo quejarme de los resultados: mis aliadas asesinan y devoran moscas, mosquitos y demás merodeadores indeseables. Por lo tanto, debo agradecerles que, a pesar del calor, puedo ahora salir al jardín sin riesgo de convertirme en nutriente de una miríada de dípteros hematófagos.
Tal como dejé entrever, esta labor que me he impuesto no ha terminado, ni podría terminar nunca. Por un lado, no resulta tan sencillo conseguir tantas arañas; y, por el otro, es necesario considerar que, entre mi población doméstica, se producen las naturales defunciones que estipula el ciclo de la vida. Tras exequias y sepelio, las arañas difuntas deben, obligatoriamente, ser reemplazadas por nuevos individuos, y estas necesidades me mantienen en incesante actividad de cazador.
No es menos verdad que, entre las arañas, han florecido diversos romances y que estos amores han desembocado más tarde en nacimiento de nuevas arañitas; pero no olvidemos que el himeneo suele concluir, según la especie, con la muerte e ingestión del marido por parte de la desposada, circunstancia que aconseja privarnos de elevar epitalamio alguno.
Vaya yo donde fuere, siempre me acompañan mis frascos, mi cartulina, mi palito y mi pajita de escoba, pues la caza de arañas ha pasado a ocupar una parte sustancial de mi tiempo.
3
Agradable sorpresa
Puesto que me gusta mirar en torno y como casi siempre encuentro motivos de interés en la realidad circundante, cada tanto practico, pedaleando en mi bicicleta, una suerte de miniturismo que consiste en visitar lugares tan disímiles como, por ejemplo, la avenida Sáenz en Pompeya, o el Puente de la Noria, o el Puerto de Frutos de Tigre, o el centro de La Lucila… La ciudad de Buenos Aires, sus suburbios y todos sus alrededores revisten inagotable atractivo visual.
Por ejemplo, el de la bella y arbolada plaza Bartolomé Mitre, de San Fernando, cuya estructura tradicional de antiguo pueblo argentino rodean por sus cuatro costados diversos edificios públicos y también la iglesia catedral.
Precisamente en San Fernando, cierto sábado a la mañana caminaba, llevando la bici a mi derecha y mirando distraídamente vidrieras en la comercial calle Constitución. De pronto, en una pared, y separados entre sí por unos diez o veinte centímetros, advertí la presencia de uno, dos, tres, cuatro, cinco…, ¡seis opiliones!
(Durante mi niñez y adolescencia en Buenos Aires solía ver algunos ejemplares de estos arácnidos, siempre cerca de los cielos rasos, y a la espera de yo no sabía qué. Pero, desde hacía unos años, se habían hecho menos frecuentes, por lo que me sorprendió gratamente su presencia, y en número tan elevado.)
En el canasto que descansa sobre el guardabarros trasero de mi bicicleta se halla mi caja cinegética. Sin pérdida de tiempo, capturé a los seis opiliones con el mismo método apto para la caza de arañas.
(Pese a que no soy precisamente biólogo y mucho menos zoólogo, sé que los opiliones –Leiobuni politi–, aunque arácnidos, difieren de las arañas propiamente dichas en morfología, en capacidades y en costumbres. Veamos. A simple vista advertimos que las arañas poseen una suerte de cintura que constituye el límite entre el cefalotórax y el abdomen; en cambio, el cuerpo del opilión no presenta tal estrechamiento y se nos aparece como una estructura homogénea y más bien ovoide. Además, los opiliones son siempre muy pequeños, de manera que el diámetro de su cuerpo no suele superar el tamaño de un centímetro. En relación con esta pequeñez, sus ocho patas resultan desmesuradamente extensas, hasta quintuplicar el diámetro corporal. Al igual que el resto de los arácnidos, poseen un par de quelíceros y un par de pedipalpos, pero, a diferencia de las arañas, carecen de ponzoña y son por completo inofensivos; mientras las arañas disponen de ocho ojos, los opiliones se conforman con solo dos. El opilión se alimenta tanto de insectos diminutos como de vegetales en descomposición y de partículas de dulce de leche de bajas calorías.)
Entre los numerosos libros de invenciones literarias que alberga mi biblioteca, poseo también una especie de “anaquel científico” consagrado a la llamada “realidad”, con diccionarios bilingües y volúmenes informativos sobre diversos campos del saber. Al apelar a la Enciclopedia de los artrópodos de la República Argentina, precioso y muy ameno diccionario compilado por Carlos A. Daneri, una consulta superficial a la entrada opilión me hizo precisar y confirmar las informaciones que creía recordar.
4
Alojamiento para los nuevos huéspedes
Habría sido una medida demencial asignarles a los opiliones alojamiento en las paredes exteriores de mi casa, pues, con total seguridad, se convertirían en víctimas de las arañas. Por ende, los liberé en el interior de la vivienda, específicamente en el cuarto donde ahora mismo me hallo escribiendo este informe y donde suelo redactar historias verdaderas que más tarde lectores malintencionados consideran ficticias.
Siendo los opiliones seis, era muy probable que por lo menos uno de ellos fuera macho, lo que me brindaba la halagüeña perspectiva de reproducción y, por ende, la creación de una próspera colonia de varios centenares de individuos. Llegado ese momento y esparcidos, según su voluntad, por todo el interior de la casa, podrían alimentarse de ácaros y de insectos microscópicos. Así, me sentiría doblemente protegido: afuera, por las arañas; adentro, por los opiliones.
De inmediato, los seis opiliones treparon por las paredes casi hasta el cielo raso, y se detuvieron cerca del banderín de un equipo futbolístico de la ciudad de Avellaneda cuyo emblema se manifiesta en franjas verticales celestes y blancas.
Y con estas últimas peripecias concluyó el susodicho sábado.
5
Desagradable sorpresa
El domingo me desperté con el plan de salir a pasear en bicicleta, pero también con el dolor de terribles escoriaciones en ambos brazos y en ambas piernas. Como el ser humano siempre tiende a echar la culpa a terceros, mi primera reacción fue atribuir ineficacia a mis arañas exteriores, que, con su desidia, habrían permitido ingresar en la casa a quién sabe cuántos mosquitos.
Sin embargo, las ronchas producidas por estos dípteros asumen la forma de diminutos conos rojizos, y las aparentes pústulas que me hostigaban a mí, en realidad, no parecían las que, precisamente, conocemos como picaduras: eran seis cavidades de dos o tres milímetros de profundidad, en las que se extendía una pequeña cantidad de un líquido viscoso de color verde-grisáceo donde flotaban algunos puntos casi negros.
A lo largo de mi vida, millones de veces he sido agredido por mosquitos; no demasiadas, por pulgas; alguna vez, por un tábano o por hormigas rojas; nunca –que yo sepa– por arañas y, mucho menos, por chinches (insecto del que jamás logré ver siquiera un ejemplar). En solo una ocasión sufrí el aguijonazo de una abeja, y agradezco a Dios que la experiencia no se haya repetido.
Pero estas heridas, tres en cada brazo y tres en cada pierna, no se asemejaban a ninguna otra conocida por mí. Como me pareció que el dolor iba mitigándose, no cancelé mi paseo en bicicleta. Grave error: el sol, al entrar en contacto con las llagas, provocó la entrada en ebullición del ominoso líquido verde-grisáceo que colmaba las cavidades, y produjo la erupción de unos fueguitos azules que estallaron junto con una serie de solfataras y fumarolas cuyo color oscilaba entre el ocre, el pardo y el negro.
Entré en casa, al modo de bonzo ígneo, con las piernas y los brazos envueltos en llamas. Sin quitarme la ropa, me metí en la bañadera y dejé que el agua de la ducha apagase los incendios.
Acto continuo concurrí a la clínica que en San Isidro me corresponde en mi carácter de exdocente de la uba. Sin el menor ánimo de asustarme, y hasta con media sonrisa, una bonita médica joven me dijo que, si no ejecutaba inmediatamente la total ablación de las heridas (de origen desconocido, confesó), yo me encaminaba directamente a sufrir la amputación de ambos brazos y de ambas piernas.
No me atreví a contradecirla. Dicho y hecho: me aplicó anestesia y, mediante un bisturí y lo que me pareció una especie de cucharita plateada, extirpó las llagas, las desagotó del líquido verde-grisáceo, dejó cavidades más amplias y profundas (pero, ahora, rosadas), las cubrió con gasas y algodones embebidos en un líquido escarlata e impregnados de una pomada violeta, y me dijo que a las setenta y dos horas yo podría despojarme de tales protecciones, con la seguridad de encontrar apenas unas tenues cicatrices.
Sin duda, mi intención fue la de obedecer sus instrucciones, si no fuera que, en la mañana del lunes, desperté sin gasas ni algodones, pero con doce nuevas pústulas en las antiguas cavidades y otros doce nuevos infiernos en la piel hasta ayer sana, lo que sumaba un total de veinticuatro heridas.
Una vez más corrí a la clínica. En la guardia no me recibió la médica bonita sino un hombre que, aunque taciturno, calvo y con estrabismo, resultó menos trágico y más reflexivo que aquella. Examinó las pequeñas lagunas ustorias con una lupa luminosa y afirmó que, a su juicio, se debían a la agresión de alguna clase de arácnido. Este aserto no lo eximió de repetir el lúgubre pronóstico de la médica, y entonces debí someterme a otras dos docenas de extirpaciones, por fortuna indoloras.
6
Investigación histórica
Aunque la idea se hallaba fuera de toda sensatez científica, en el camino de regreso empecé a sospechar de los opiliones. Ya en casa, verifiqué que se hallaban, centímetro más, centímetro menos, en los mismos lugares. Por un instante, me cruzó la mente la repudiable tentación de exterminarlos sin más trámite. Pero no quise ser injusto ni condenar a nadie sin las correspondientes pruebas judiciales.
Volví a leer la entrada opilión de la Enciclopedia de los artrópodos, ahora con detenimiento, y no encontré ningún dato en favor de la hipótesis de que la agresión se debiera a los opiliones. Al final del artículo había una breve bibliografía ampliatoria.
Unos cuantos títulos parecían generalidades, y no les presté mayor atención. Pero, en la letra B, descubrí uno muy específico:
Boitus, Ludwig: “Etología jurídica y legalista de los opiliones de San Fernando”, Arachnida. Revista de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Carupá, Carupá, junio de 2007, t. iii, n.º 4, págs. 475-497.
Sesenta minutos más tarde me hallaba en la biblioteca de dicha facultad, con el artículo de Arachnida bajo mis ojos. Tras una breve lectura superficial, y como el texto tenía más de veinticinco páginas, obtuve autorización para fotocopiarlo y lo llevé a casa con el fin de leerlo con tranquilidad.
En las primeras páginas el doctor Boitus se explaya en la descripción de las características anatómicas de los opiliones en general. Al avanzar el texto, pasa a ocuparse específicamente del núcleo de su trabajo, es decir de los opiliones de San Fernando. Por la taxonomía científica, supe que el mismo Boitus había sido el descubridor de estos opiliones: Leiobunum iuridicum Sancti Ferdinandi (Boitus).
El artículo es muy extenso y, en ciertos pasajes, un poco enredado o abstruso. Me permito, entonces, parafrasear las partes que se relacionan con mi reciente experiencia. Habla de la ciudad de San Fernando:
En la primera década del siglo xix el comandante militar Carlos Belgrano bautizó la villa con el nombre de San Fernando de la Buena Vista. En febrero de 1806 el virrey Rafael de Sobremonte y su comitiva colocaron la piedra fundamental de la catedral –es decir, agrego yo, la que se halla sobre la calle Constitución, frente a la plaza Mitre–, cuyo cura párroco sería el padre Manuel Saturnino de San Ginés. Tras esta ceremonia hubo, en la residencia del comandante Belgrano, una “agradable” reunión del virrey con los “vecinos más caracterizados”, en la cual se consumieron “refrescos y diversas golosinas” de época.
Misia Tomasa Javiera Sánchez de la Escosura, como presidenta de la Sociedad Benéfica de Damas Defensoras de Opiliones, Segadores y Murgaños, y otras señoras presentes, integrantes de la misma entidad, aprovecharon el ambigú para informar a Sobremonte del siguiente problema: los opiliones de San Fernando habían solicitado a misia Tomasa la instrumentación de alguna medida que los protegiera de sapos, escuerzos, lagartijas, ranas, salamandras, lagartos, arañas, escorpiones, escolopendras y una serie inacabable de predadores, que incluían asimismo animales voladores como lechuzas, murciélagos, búhos, cuervos, palomas, vespulandias, ranforrincos y pterodáctilos; estos, teniendo a aquellos en la base de la cadena alimenticia, iban operando una seria reducción en el número de opiliones, con el consiguiente peligro, a corto o a largo plazo, de extinción de la especie.
El doctor Boitus insinúa la posibilidad de que misia Tomasa –matrona de generoso busto– haya intentado seducir al virrey con el fin de ganar su influencia. Sea como fuere, lo logró. En ese momento del año 1806 Sobremonte ni siquiera podía imaginar la primera de las cinco sangrientas invasiones1 perpetradas en la Argentina por –Napoleón dixit– la perfide Albion que se produciría en junio siguiente, de manera que, de jocundo humor, se sentía dispuesto a acceder a cualquier pedido que se le hiciera.
Lo cierto es que en seguida se llegó, entre los opiliones de San Fernando y el virrey Rafael de Sobremonte, a un acuerdo, de fastidiosa estructura jurídica, en el que Sobremonte figuraba como el dispensador, y los opiliones como los solicitantes. Aborrezco leer contratos, leyes, normas, reglamentos, etcétera, pero creo poder resumir los puntos esenciales.
1) Don Rafael de Sobremonte, máxima autoridad del Virreinato del Río de la Plata, merced al mando conferido por los reyes de España, don Carlos iv el Cazador y su consorte doña María Luisa de Parma, se compromete, en la villa de San Fernando de la Buena Vista, a iniciar una “acción de combate” en contra de los diversos predadores que amenazan la subsistencia de los opiliones de dicha villa, y de llevar dicha campaña hasta sus últimas consecuencias.
2) Como contrapartida, los opiliones de San Fernando juran convertirse en especie exclusiva y súbditos fieles de dicha villa, y juran, en consecuencia, no abandonar jamás sus límites por voluntad propia. En caso de que fuerzas externas y superiores los obligaren a trasladarse a zonas ajenas a la jurisdicción del poblado, atacarán a quien los apartare de su hábitat nativo y natural.
En este punto el doctor Boitus agregó un asterisco tras la palabra atacarán, que remitía a una nota al pie, donde especificaba que fue él –convocado de urgencia por el virrey– quien, en su laboratorio atiborrado de redomas, alambiques, retortas, crisoles y alquitaras, plasmó un compuesto de bacterias, microbios, bacilos, infusorios, levaduras, gérmenes y virus en estado latente de nocividad, al que denominó boitusón leiobuni. Una vez macerado y enfriado el producto, lo inoculó en el adn de los opiliones de San Fernando, con la condición de que solo se activaría cuando aquellos se viesen obligados a agredir a su captor.
El artículo terminaba informando que, por razones de analfabetismo y de ciertas incapacidades motrices que les vedaban firmar el acuerdo, los opiliones delegaban su representación, “simultánea y solidariamente”, en su representante legal (misia Tomasa Javiera Sánchez de la Escosura) y en su asesor científico-jurídico (el doctor Ludwig Boitus).
El lunes 17 de marzo de 1806 se firmó el acta definitiva: en nombre de los opiliones de San Fernando, por Sánchez de la Escosura y Boitus, y, en nombre de la Corona Española, por el marqués de Sobremonte. Una vez concluida esta ceremonia, realizada en la sala mayor de la casa del comandante Belgrano, don Rafael de Sobremonte trasladó, “en la diestra faltriquera de su chaqueta”, el acta a Buenos Aires. Desde este puerto fue enviada, en la goleta Juan Meléndez Valdés, a Madrid, donde fue homologada, sin objeción alguna, con las firmas de los monarcas Carlos iv y María Luisa, y luego remitida, para su archivo definitivo, nuevamente a la capital del Virreinato.
Consigna Boitus en su artículo:
Debo dejar constancia, y con dolor, de que ni el virrey Sobremonte ni ninguno de los gobernantes, tanto españoles como argentinos, que lo sucedieron hasta el día presente cumplieron con su parte de lo estipulado en el acuerdo. Tras las protestas –tan numerosas como estériles– elevadas por misia Tomasa (fallecida en mayo de 1806, a causa de la infección causada por la mordedura de un ornitorrinco hidrófobo), yo mismo remití infinidad de reclamos a las autoridades, exhortándolas a poner en práctica la acción punitiva contra los enemigos de mis representados, pero en ellos –políticos, como tales, mendaces e insensibles– ninguno surtió el menor efecto. Terminé por cansarme de consagrar mi vida a la defensa de los opiliones, y me pareció sensato dedicarme a actividades científicas más provechosas.
Transcribo el párrafo final del doctor Boitus:
El documento original de aquel contrato quedó extraviado unos cuantos años en alguna dependencia del Cabildo de Buenos Aires. Se incorporó más tarde a la colección de don Ernesto Quesada, quien hacia 1930 lo donó al Ibero-Amerikanisches Institut de Berlín, donde puede consultarse ahora. Sin embargo, existen en la Argentina al menos dos juegos de fotocopias: uno, en el Archivo General de la Nación; otro, en la Biblioteca Miguel Cané, de la calle Carlos Calvo 4319.2
El límite sur de San Fernando es la calle Uruguay. Al cruzarla, entramos en San Isidro, es decir el partido al que pertenece mi casa de Martínez. Fácil me fue comprender que, en mi ignorancia del tratado firmado por los opiliones de San Fernando y los reyes de España, había vulnerado el compromiso de aquellos de no abandonar su natural hábitat y, por tal delito, me expuse, con toda justicia, a sus represalias.
Por otro lado, estoy seguro de que los opiliones –por fortuna no extinguidos, pese al lúgubre vaticinio de misia Tomasa– no han advertido la burla cometida por la contraparte gubernamental. Y entonces se han limitado a cumplir con su obligación: sin duda, los valores predominantes de la personalidad de los opiliones de San Fernando son la ética y el respeto por la palabra empeñada.
De manera, me dije, y a pesar de que aún me quemaban bastante las heridas, no sería justo eliminar a estos seis opiliones que, en realidad, no han hecho otra cosa que atenerse a lo que les exigía su deber.
Comprendiéndolo así, encerré a cada opilión en su frasco y me dirigí a la plaza central de San Fernando. Tenía necesidad de reflexionar, aunque no sabía sobre qué. Me senté a la sombra de uno de los tantos y frondosos árboles del lugar, y permanecí allí, posiblemente más de media hora, pensando en muchas cosas y, al mismo tiempo, sin pensar en nada.
Luego caminé hacia la misma pared donde, aquel sábado, había encontrado a los seis opiliones y, tras asegurarme de que nadie viese mis movimientos, abrí los frascos y los liberé para siempre.
ACERCA DEL AUTOR
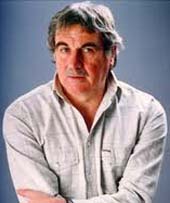
Desde 1969 hasta la actualidad ha publicado alrededor de ochenta libros. Autor de Siete conversaciones con Jorge Luis Borges (1974), cuya más reciente edición es la de Losada (2007). Sus últimos libros de cuentos son Los reyes de la fiesta y otros cuentos con cierto humor (2015) y Para defenderse de los escorpiones y otros cuentos insólitos (2018), ambos publicados en Madrid por Apache Libros. Ha colaborado con medios como La Nación, Clarín y La Prensa.